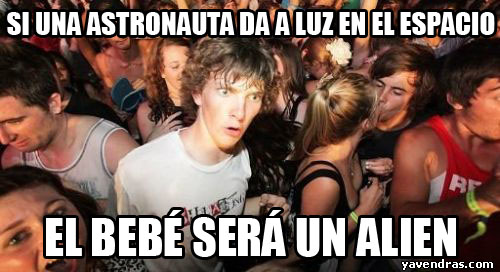EL RODABALLO SIN NOMBRE
Un pececillo del mar se encontraba muy solo entre tanta bestia sin control. No tenía ni nombre. Lo llamaban rodaballo, pero rodaballos había muchos, así que a él ese nombre no le decía nada. El rodaballo sin nombre nadaba porque no sabía hacer otra cosa, aunque tampoco tenía muchas ganas, pues no sabía ni a dónde se dirigía ni para qué. Pero quedarse quieto no era una opción, porque en el fondo del mar, parado, encontraría a muchos enemigos que se lo querrían comer. Así que movía las aletas y observaba a su alrededor todo lo que pasaba, que aunque parecía mucho no era tanto. Sí, es cierto que siempre había cosas que lo distraían. De vez en cuando un par de cangrejos discutían, algún atún se comía un pez de su propio tamaño, o aparecía alguna enorme ballena. Pero esencialmente, nada de lo que pasaba era inesperado.
Cierto es también que no estaba del todo solo. De vez en cuando se cruzaba con algunos animales de su especie, a los que saludaba fugazmente, y a veces incluso, se quedaba un rato con ellos compartiendo alguna tarde de cacería. Comían alguna almeja y después, cada uno seguía su camino.
Un día, el rodaballo en cuestión decidió salir de su zona habitual de nado, dirigiéndose hacia aguas más frías. No supo muy bien porqué, quizá fuera por aburrimiento, quizá por espíritu aventurero, quizá por inconsciencia. Salió temprano, y hacia media mañana ya empezaba a arrepentirse de haberse marchado. A su alrededor aparecían grutas profundas y rocas oscuras, metros y metros sin peces, cuando de repente se topó con unas enormes medusas, que no había visto nunca. Les preguntó de donde venían pero no contestaron. Él siguió hacia adelante.
Sintiéndose cada vez más tranquilo, entendió que ya no volvería a su casa, más que nada porque no estaba dispuesto a pasar otra vez por aquella zona tétrica e inquietante. Apareció ya de noche en una playa, guiado por las corrientes cálidas que allí lo transportaron. Nuevos peces, de colores, encontró. Y allí decidió quedarse.
Al cabo de las semanas, el rodaballo seguía sintiéndose igual de solo. Allí él era tan raro como lo era en su lugar de origen, pero al menos, al haber hecho algo por cambiar su situación, se sentía liberado.
Entendiendo que su vida llegaba a su fin, decidió dedicarse a la pintura, pues no era buen cantante ni escritor, pero no se le daba mal lo de juntar colores. Y a partir de entonces, y hasta su muerte, pudo observarse en una playa cualquiera, a un pececillo dando vueltas extrañas para agitar el agua, removiendo la tierra, volteando conchas que encontraba a su paso, produciendo así lienzos marinos efímeros de azules, marrones y rayas de múltiples colores que intermitentemente modificaban el fondo marino, para poco después dejarlo en calma.
Autor del cuento: Koldo Fierro